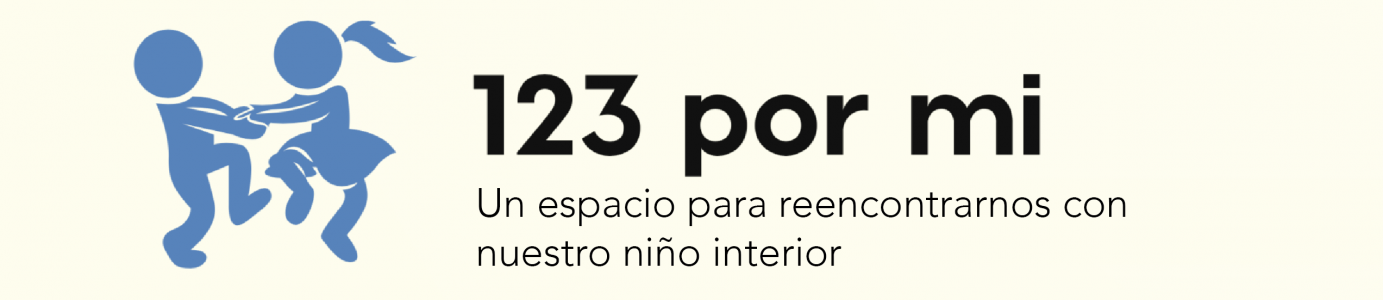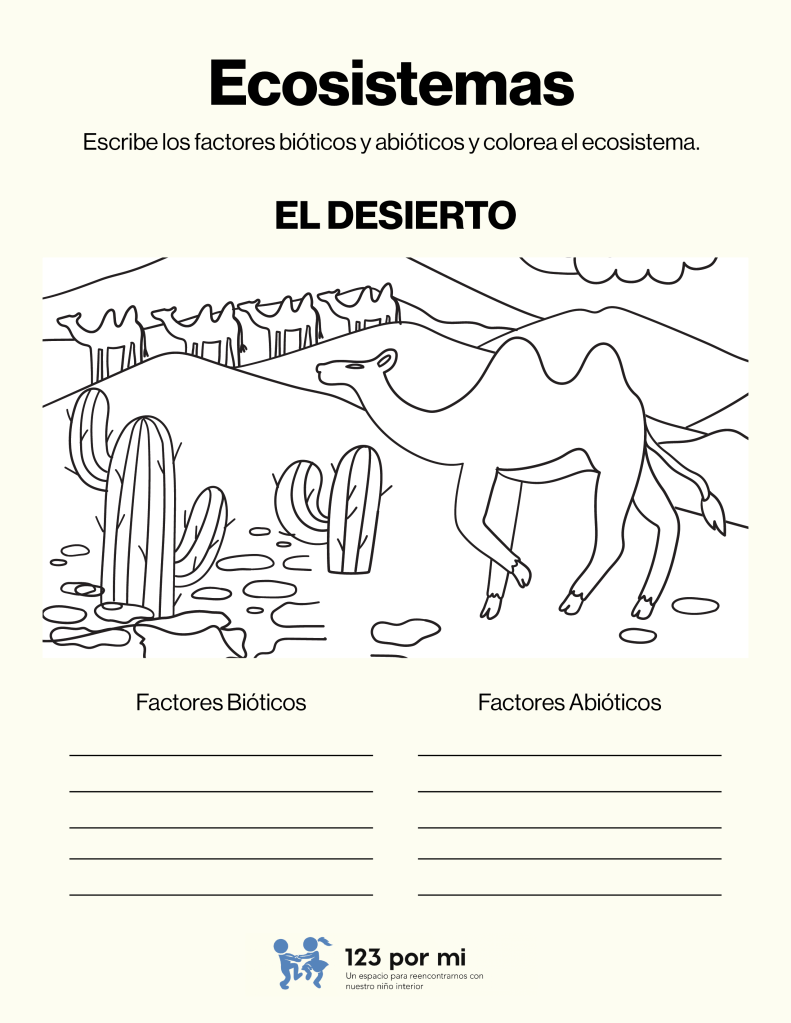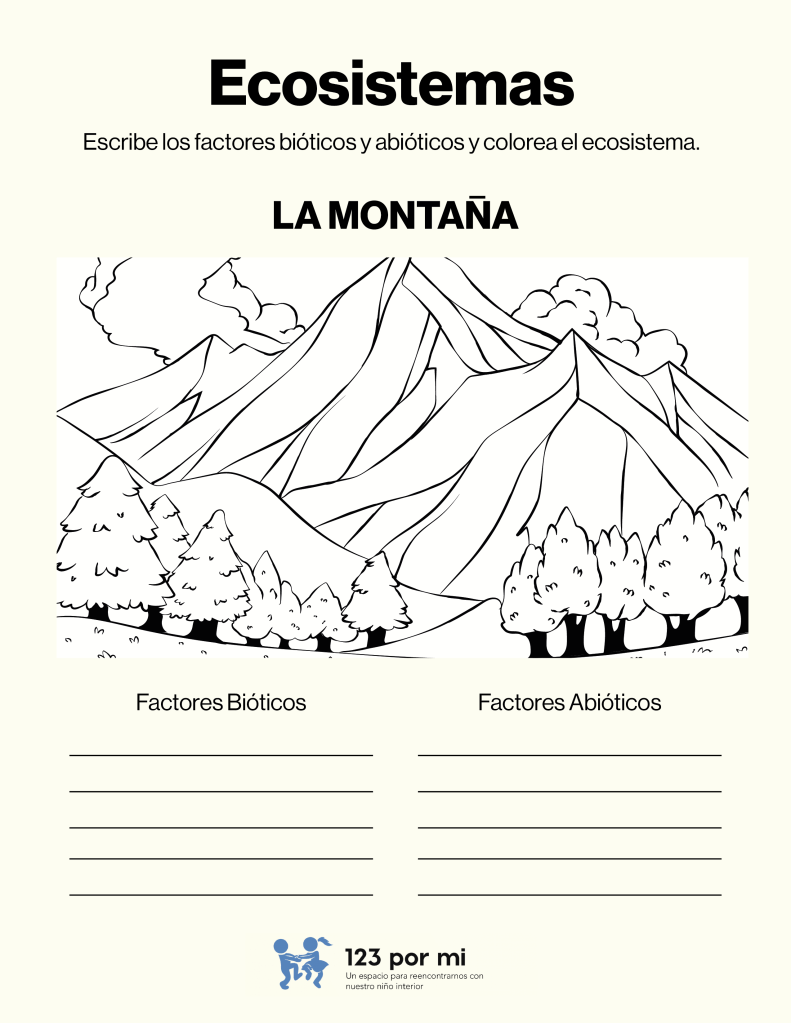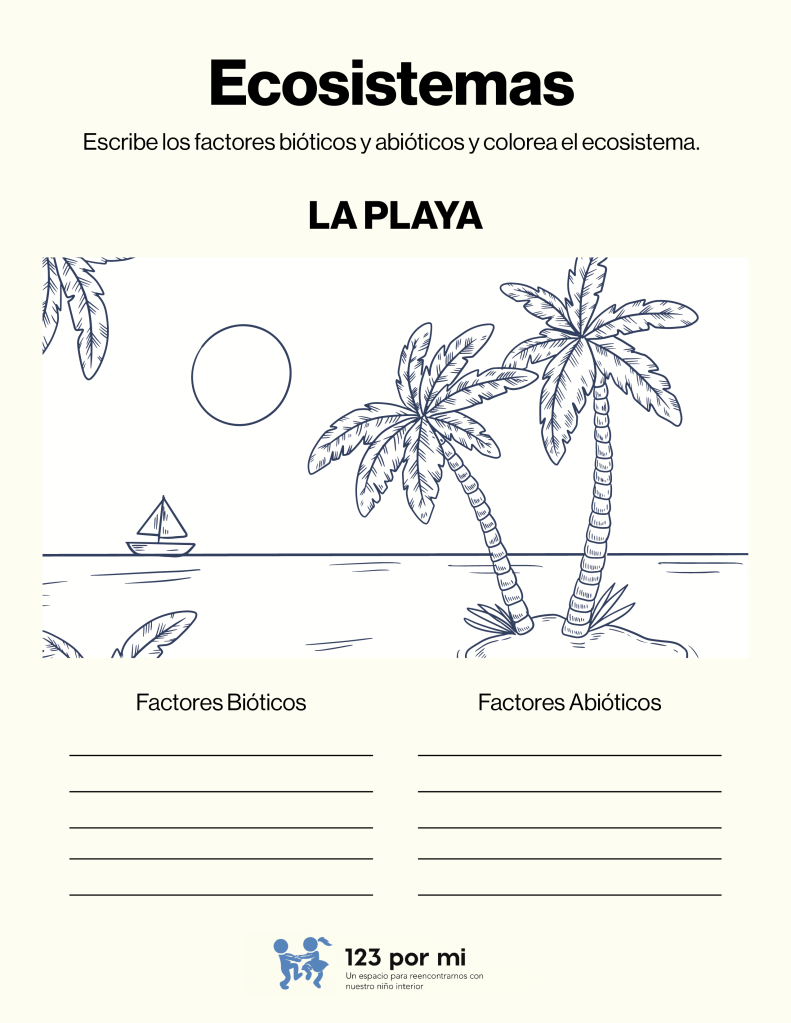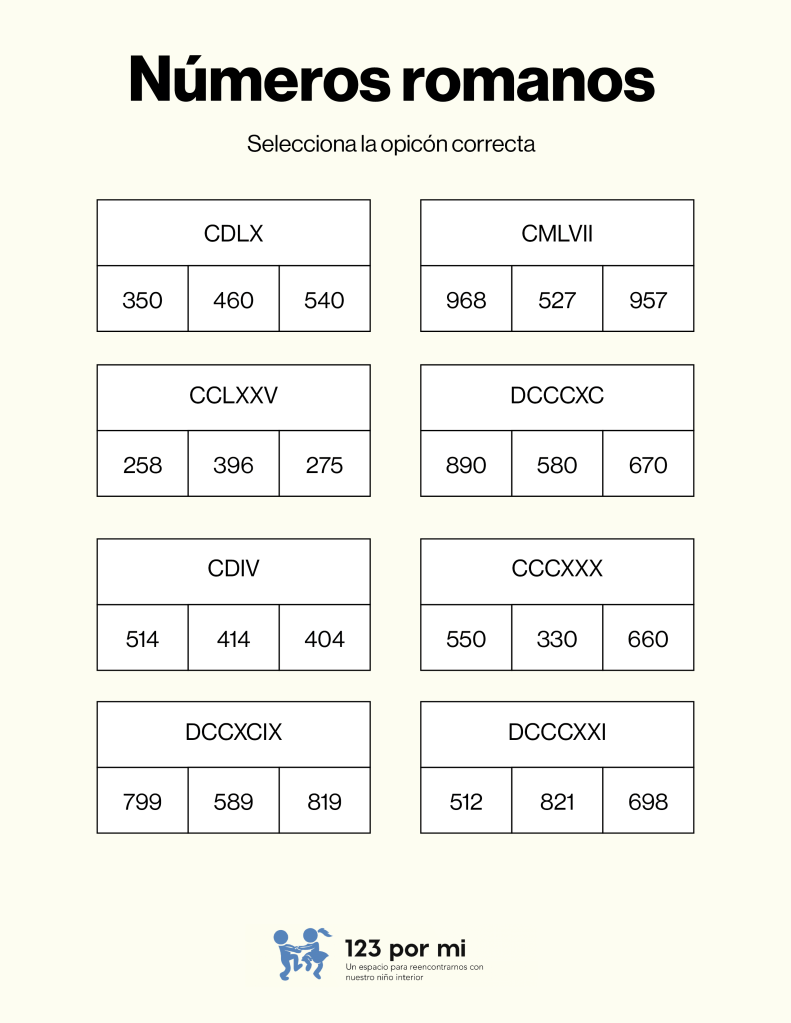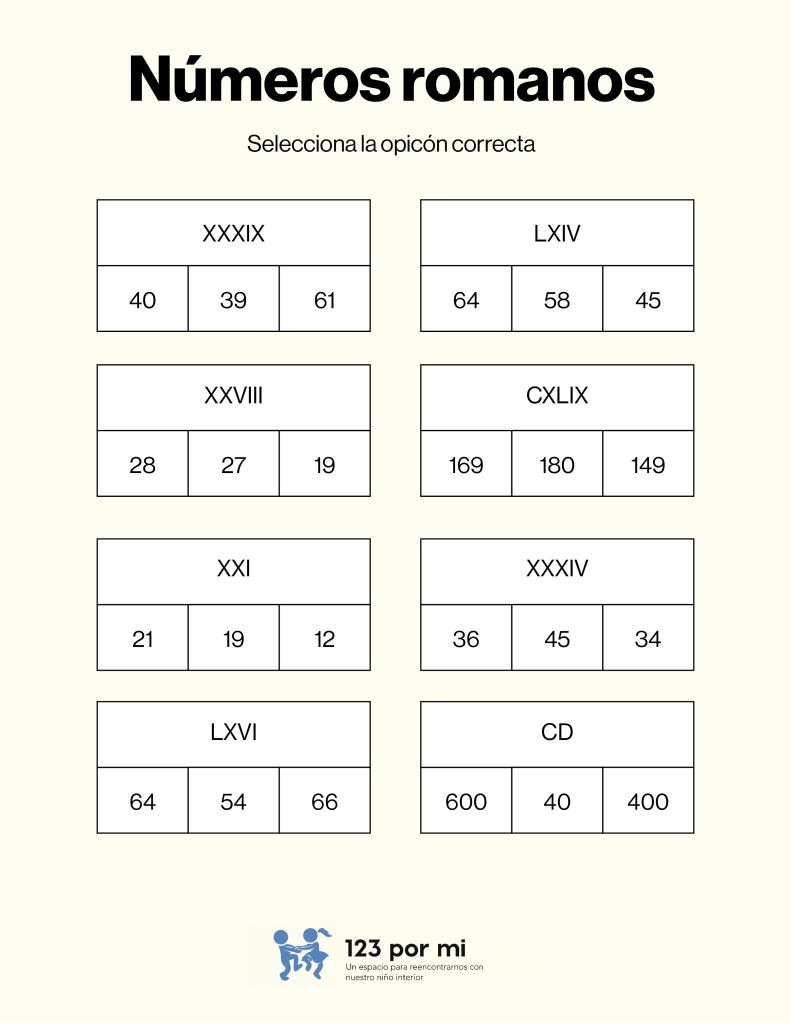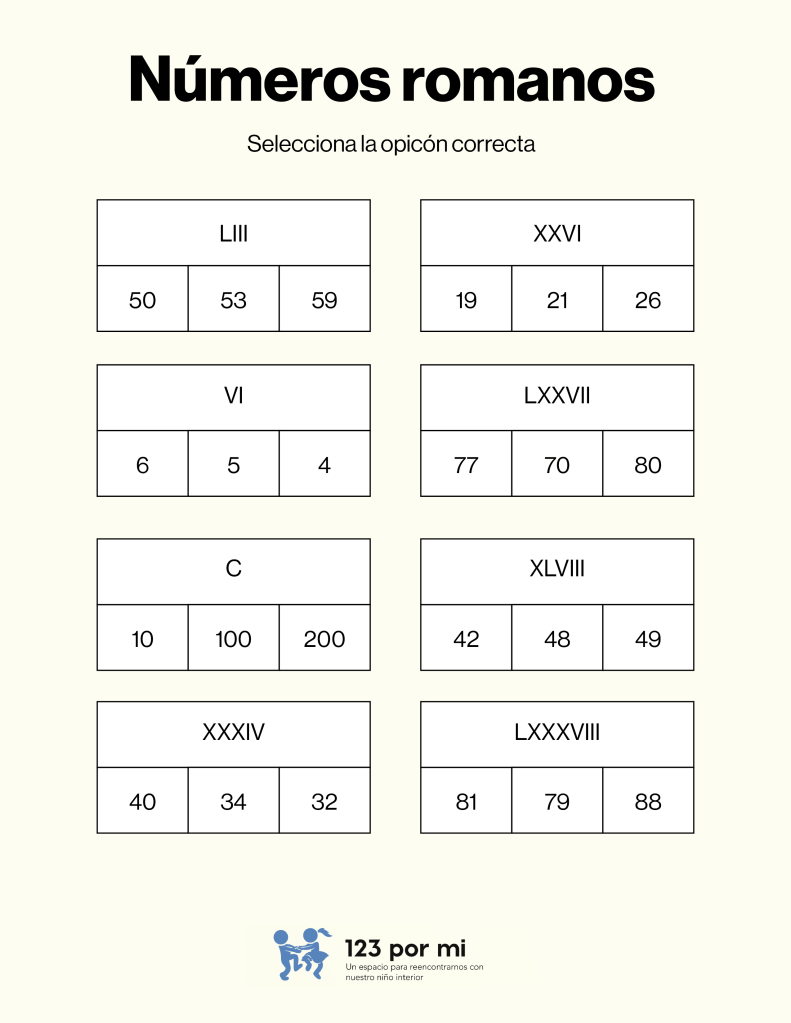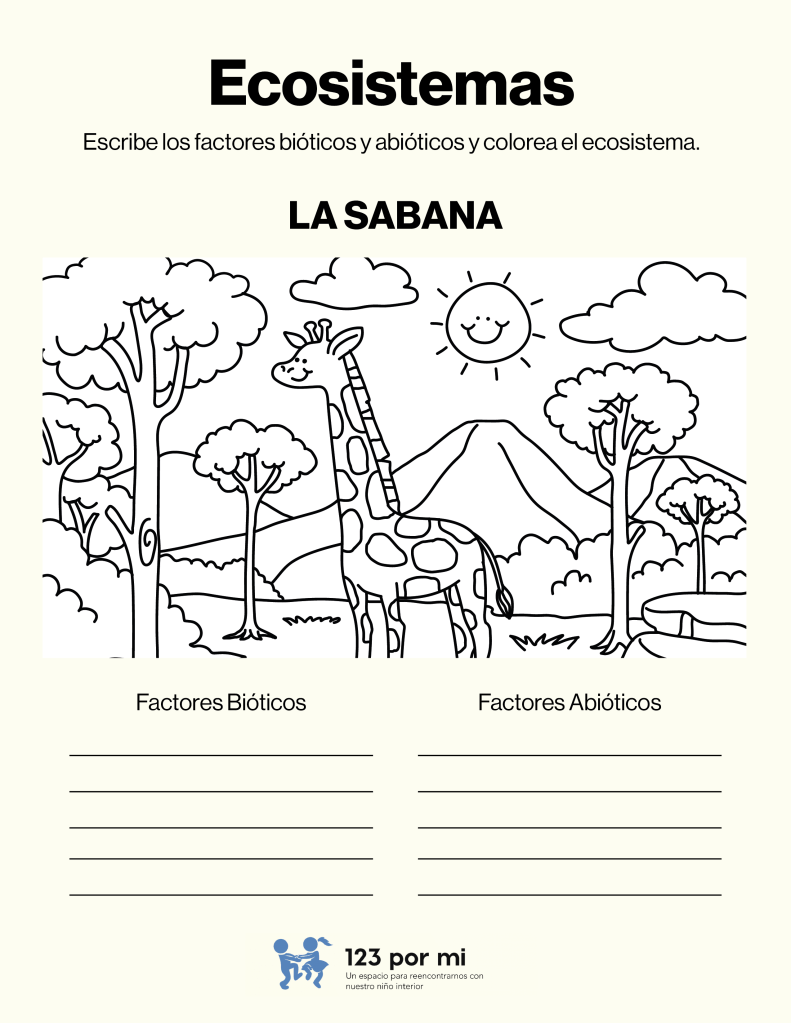
Ecosistemas: El desierto
Ecosistemas: El oceano
Ecosistemas: La montaña
Ecosistemas: La playa
Investigación planetaria: Venus
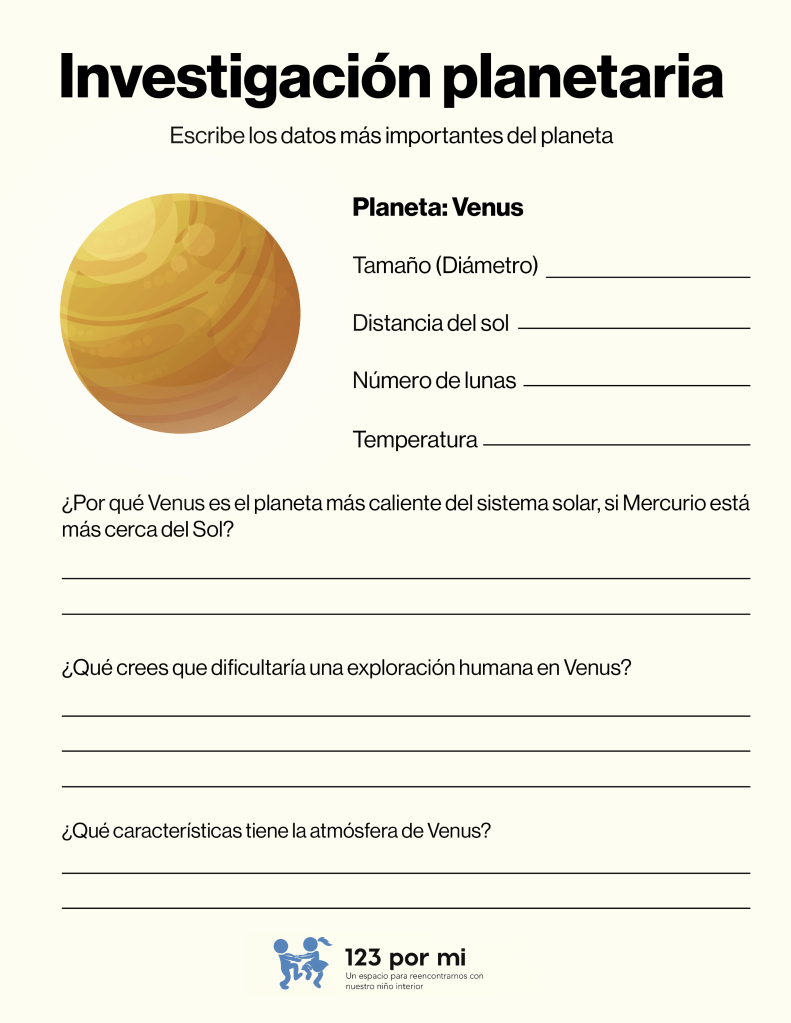
Respuestas:
Venus
Distancia al Sol: 108.2 millones de km
Diámetro: 12,104 km
Número de lunas: 0
Temperatura promedio: 464 °C
Preguntas y respuestas:
- ¿Por qué es el más caliente?
Por el efecto invernadero extremo causado por su densa atmósfera de dióxido de carbono. - ¿Qué características tiene su atmósfera?
Es muy densa y está compuesta casi totalmente por dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico. - ¿Qué dificulta una exploración humana?
La temperatura, la presión atmosférica 90 veces mayor que la terrestre y las nubes corrosivas.