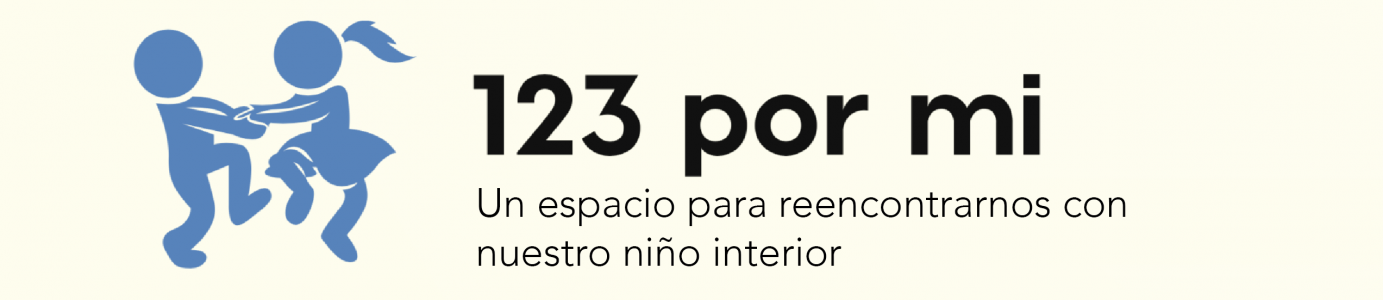Hay una edad en la que el cuerpo cambia, los sentimientos explotan, y de repente ya no eres la niña adorable que obedecía todo lo que mamá decía. De un día para otro, algo se activa: tu voz cambia, tus gustos también, y te descubres defendiendo lo que antes solo aceptabas. En Turning Red, ese “algo” es literalmente un panda rojo gigante que aparece cada vez que Mei se emociona demasiado. O sea… casi todo el tiempo.
Pero ¿y si te dijera que ese panda es una metáfora perfecta del desarrollo emocional adolescente? Vamos por partes.
La película es un viaje emocional hacia esa etapa donde la identidad se vuelve un campo de batalla. Mei vive dividida entre lo que quiere ser y lo que su familia espera de ella. Y eso, queridas y queridos lectores, no es solo una historia de Pixar: es uno de los conflictos más clásicos descritos por Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial. A los 13 años, justo cuando Mei se transforma en panda por primera vez, las personas están resolviendo la etapa de “identidad vs. confusión de roles”. ¿Quién soy? ¿Lo que me gusta es realmente mío o es lo que mis padres quieren para mí? ¿Puedo tener emociones grandes sin sentir vergüenza?
Aparece entonces el panda. Peludo, torpe, impredecible, pero completamente honesto. El panda representa todo lo que a Mei le enseñaron a reprimir: su enojo, su deseo, su independencia, su euforia, su tristeza. Las emociones como fuerzas potentes que, si no se reconocen y se integran, explotan como un rugido en medio del salón de clases. En términos de Vygotsky, podríamos decir que Mei está atravesando una reorganización interna de sus funciones psíquicas, donde el entorno social (la escuela, sus amigas, su familia) va moldeando el modo en que aprende a regular sus emociones y a construir su autoconcepto.
Y aquí hay algo importante: en la película, el panda se puede “sellar” para que no vuelva a salir. Es lo que las mujeres de la familia han hecho por generaciones. Han encerrado sus pandas, como si la emocionalidad intensa fuera algo de lo que hay que avergonzarse. Pero Mei decide otra cosa: decide convivir con él, aprender a integrarlo, usarlo a su favor. Porque como bien dice Carl Jung, “lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma”.
Turning Red no solo habla de pubertad. Habla de cómo el proceso de individualización puede ser caótico pero hermoso. De cómo crecer duele, pero también libera. Y de cómo muchas veces las emociones que más nos asustan son, en realidad, las que más nos conectan con quienes somos.
Detrás de cada grito, de cada pelea con mamá, de cada dibujo de chicos lindos en el cuaderno, hay una necesidad muy humana: la de ser vista, escuchada y aceptada tal como eres… incluso cuando eres una bola roja y peluda que destruye techos.