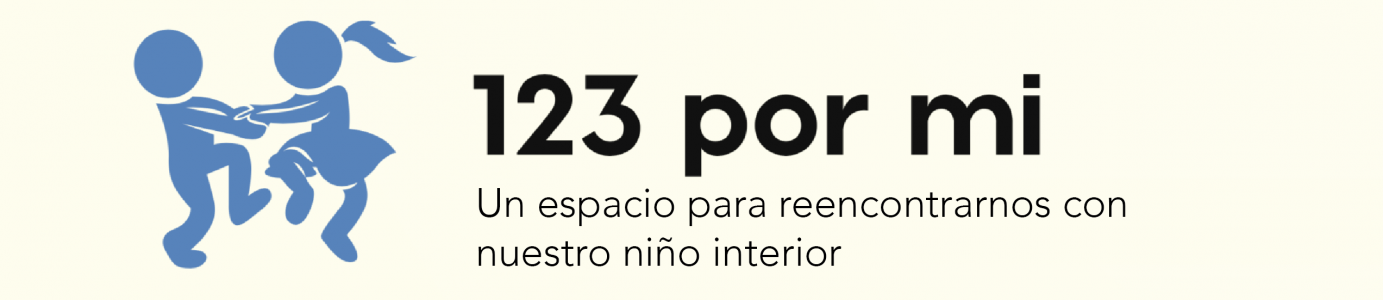Si la infancia tuviera una lista de lecciones universales, la paciencia ocuparía un lugar privilegiado, justo al lado de aprender a compartir los juguetes y atarse los cordones de los zapatos. Desde pequeños, nos dicen que «la paciencia es virtud de sabios», como si fuera algo que simplemente podemos encender y apagar a voluntad. «Espera tu turno», «No interrumpas», «Todo llega a su debido tiempo». Frases que escuchamos una y otra vez, pero que pocas veces nos explican cómo aplicar cuando todo en nuestro alrededor nos empuja a la inmediatez.
El problema es que vivimos en una sociedad que no premia la espera. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos y recompensas al instante. Los niños crecen con tecnología que les da entretenimiento en segundos, con adultos que corren de un lado a otro sin tiempo para pausas, con la idea de que lo bueno es rápido o, sino es así, no vale la pena. Entonces, ¿cómo les pedimos paciencia cuando todo a su alrededor les grita que no esperen?
El verdadero problema no es solo la impaciencia, sino la frustración que viene con ella. Cuando algo no sucede de inmediato, el sentimiento de desespero aparece, como si la espera fuera sinónimo de fracaso. Niños que lloran porque su dibujo no quedó perfecto al primer intento, adolescentes que abandonan un proyecto porque no ven resultados inmediatos, adultos que se rinden antes de tiempo porque han aprendido que si algo no es rápido, no vale la pena.
Pero aquí está la gran verdad: la paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino de saber qué hacer mientras esperamos. Es entender que los mejores logros no llegan de inmediato, que el esfuerzo continuado tiene valor, y que lo importante no es solo el resultado, sino el proceso. La paciencia enseña a manejar la frustración, a desarrollar perseverancia, a entender que no todo está bajo nuestro control y que eso está bien.
Curiosamente, los adultos tampoco somos maestros de la paciencia. Vivimos acelerados, corriendo de una actividad a otra, exigiéndonos productividad constante y midiendo nuestro éxito en función de lo rápido que logramos nuestras metas. Nos frustramos en el tráfico, perdemos la calma en las filas del supermercado y nos impacientamos cuando un mensaje no es respondido de inmediato. Queremos todo ya, ahora, en este instante, y sin darnos cuenta, transmitimos esa misma urgencia a nuestros hijos.
Tal vez sea momento de repensar nuestra relación con el tiempo y la espera. En lugar de ver la paciencia como un peso o una carga, podríamos empezar a reconocerla como una oportunidad para reflexionar, para disfrutar del presente y para construir con calma lo que queremos lograr. Aceptar que no todo tiene que suceder de inmediato nos permite apreciar los pequeños avances, los momentos de pausa y los procesos que, aunque lentos, nos llevan a resultados más sólidos.
En medio de esta prisa constante, olvidamos que la vida no se trata solo de llegar rápido, sino de disfrutar el camino. Nos perdemos momentos valiosos por la obsesión de cumplir con plazos, de tachar tareas en una lista interminable, de sentirnos productivos a toda costa. Quizás la paciencia no sea solo una virtud, sino un recordatorio de que no todo tiene que ser inmediato. Que esperar no es perder el tiempo, sino darle valor a cada paso. Que respirar hondo en el tráfico, disfrutar de una conversación sin mirar el reloj, o dejar que los niños hagan las cosas a su propio ritmo también es vivir. Porque al final, no se trata de cuán rápido llegamos, sino de cómo elegimos recorrer el trayecto.