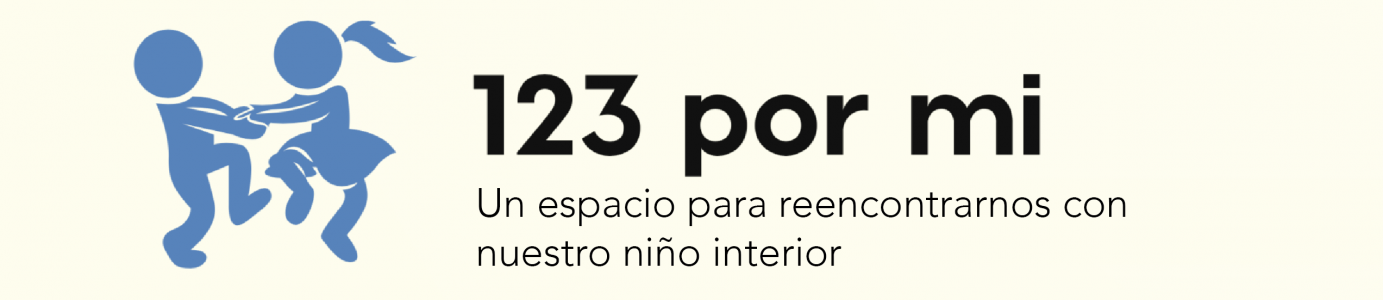“Cualquiera puede cocinar”. Así comienza y termina Ratatouille, pero no es realmente una película sobre comida. Es una película sobre posibilidad. Sobre romper moldes. Sobre lo que pasa cuando dejas que tu deseo sea más fuerte que tu destino. Y sí: también es una película sobre ratas. Pero, sobre todo, sobre sueños que se abren paso, incluso entre las grietas de un sistema que te dice que no.
Remy es un ratón, un marginado incluso dentro de su propia colonia por tener un paladar más fino y una mirada distinta del mundo. Desde la psicología del desarrollo, podríamos entender a Remy como un sujeto en búsqueda de individuación, ese proceso descrito por Carl Jung en el que el yo se diferencia del colectivo para afirmarse como una identidad autónoma y creativa.
Remy no quiere comer basura. Quiere crear. Quiere sentir. No basta con sobrevivir. Él quiere vivir, y vivir implica elegir. Esto lo pone en constante tensión con su entorno, que representa la seguridad, la tradición, el “así son las cosas”. En cambio, Remy elige el camino del arte. Porque sí: cocinar, aquí, es arte. Es sensibilidad. Es expresión.
En Ratatouille se representa también la figura del “yo ideal” (Rogers), ese modelo interno que orienta nuestras acciones hacia lo que quisiéramos ser. Para Remy, ese ideal es Gusteau, el chef muerto convertido en conciencia interior. Una voz que lo acompaña, que le recuerda que es posible. Que sueñe. Que no se rinda. Que aún siendo rata, puede aspirar a la excelencia.
El vínculo con Linguini, ese humano torpe que no sabe ni freír un huevo, funciona como una metáfora de la sinergia entre lo instintivo y lo estructurado, entre la pasión y la forma. Juntos cocinan no porque sean perfectos, sino porque aprenden a confiar. Desde una perspectiva vygotskiana, podríamos decir que Linguini es el mediador cultural que permite a Remy transitar del pensamiento interno al lenguaje social. Y viceversa.
La cocina, rígida, jerárquica y hostil, representa el mundo adulto: ese espacio donde la creatividad suele ser reprimida por el miedo al error. Pero Remy se abre paso con sabor. Su ratatouille final —ese plato humilde, campesino, sin pretensiones— es el golpe maestro: porque emociona, porque conecta, porque dice “esto soy yo”.
Y aquí aparece uno de los momentos más bellos desde la psicología emocional: la escena en la que Anton Ego, el crítico temido, prueba el plato y vuelve emocionalmente a su infancia. Esa conexión súbita con una memoria temprana, evocada por el sabor, es un ejemplo claro del fenómeno de la memoria episódica y el poder sensorial como activador de recuerdos afectivos. Un estímulo que, como diría Proust, devuelve el tiempo perdido. Ego, que representa la razón fría, termina rindiéndose ante la autenticidad emocional.
Y por supuesto, cuando se revela que quien cocina es una rata, todo se derrumba. El sistema no acepta lo distinto. El talento, si viene de un lugar inesperado, se desecha. Pero la película insiste: el valor no depende del envoltorio. Depende de la entrega, la intención, la pasión.
Y así, Ratatouille se convierte en una lección vital para chicos y grandes. Nos dice: no importa de dónde vengas. Importa lo que llevas dentro. Importa lo que haces con eso. Porque cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede crear. Pero solo los que se atreven a ser fieles a sí mismos… logran emocionar.