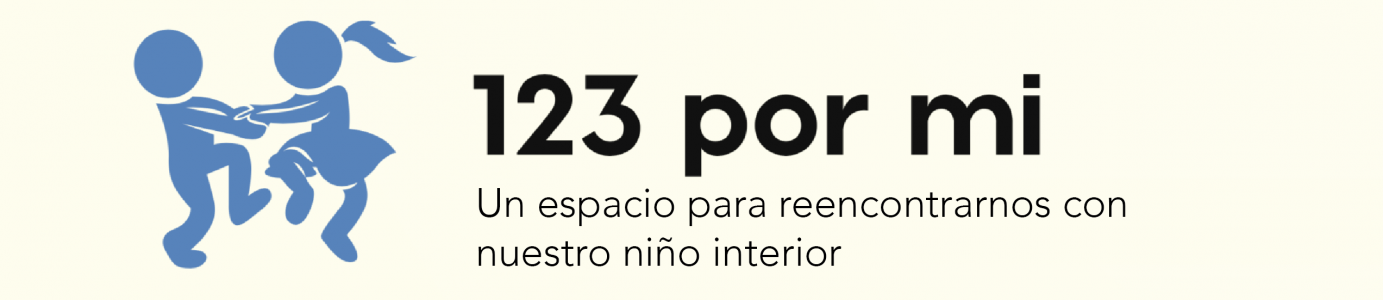Desde pequeños nos enseñan que la educación es el camino. Que estudiar es la vía directa al éxito. Que si sigues las reglas, haces las tareas, memorizas bien, y sacas buenas notas, entonces triunfarás. Pero… ¿qué pasa cuando sigues ese camino y no funciona? ¿Qué pasa cuando, a pesar del esfuerzo, no entiendes nada? ¿Qué pasa cuando te sientes torpe, lento, o simplemente desconectado de todo eso que te están “enseñando”?
Hoy quiero hablar de eso. De la educación como la conocemos. De ese sistema que, en muchos casos, no educa… sino que clasifica, filtra, y te pone una etiqueta según qué tan bien encajas en una lógica lineal, homogénea, que no considera lo más básico: que todos somos distintos.
Porque sí, yo viví esa educación tradicional. Esa en la que si pasas un examen, eres un genio. Pero si no, algo está mal contigo. Te hacen repetir, te mandan refuerzo, te meten miedo. Es como si la escuela estuviera más enfocada en que te aprendas el libreto, que en que entiendas el papel que tú realmente quieres interpretar en esta vida.
Y el problema no es solo que el sistema no funcione para todos… el problema es que nos han hecho creer que si no funciona contigo, el error eres tú.
Yo lo viví. Y también he visto el otro lado. He conocido modelos educativos alternativos, con enfoque en inteligencias múltiples, en pensamiento crítico, en habilidades blandas, en arte, en emoción, en preguntas más que en respuestas. Lugares donde los niños y adolescentes son tratados como personas completas, con cerebro, corazón y alma. Donde no se castiga el error, se celebra como parte del proceso. Donde no se obliga a todos a aprender lo mismo de la misma forma, porque se entiende que no todos vienen con el mismo mapa cerebral.
Pero claro, esos modelos alternativos no son para todo el mundo… no porque no funcionen, sino porque no están al alcance de todos. Porque el sistema público sigue guiado por la tradición, por esa idea de que “si a mí me funcionó, entonces está bien”. Por esa nostalgia educativa que romantiza el pupitre, el uniforme, el silencio obligado. Una nostalgia que no cuestiona, que no se actualiza, que no mira las necesidades reales de los niños y jóvenes de hoy.
Y acá va la verdad más incómoda: no todos aprendemos igual. Y está bien.
Hay personas que brillan con los números. Otros con las palabras. Otros con las manos. Otros con la música. Algunos aprenden observando, otros necesitan moverse. Algunos entienden todo con un ejemplo, otros con una historia, otros con una imagen. Y algunos, muchos, no descubren su talento hasta los veinte, los treinta o los cincuenta años. Y ¿saben qué? También está bien.
¿Y por qué no nos lo dicen más seguido? ¿Por qué no nos enseñan que no tener talento para todo no es un fracaso, sino una realidad humana?
Si no te fue bien en física, no eres menos inteligente. Si no soportabas las clases de arte, no estás dañado. Si odiabas música y no entiendes el álgebra, no estás roto. Solo estás hecho distinto. Y ese “distinto” puede ser justamente lo que el mundo necesita.
Pero mientras sigamos evaluando a todos por el mismo examen, seguiremos premiando la memorización por encima de la creatividad, el silencio por encima de la curiosidad, la obediencia por encima del pensamiento crítico.
Y eso no es educación. Eso es domesticación.
Necesitamos una educación que reconozca la diversidad cognitiva, emocional y cultural. Que se atreva a romper con la idea de que hay una sola forma correcta de aprender. Que permita que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que se descubran a sí mismos. Que valoren el error, que abracen la duda, que promuevan el diálogo. Que enseñen a pensar, no solo a repetir.
Una educación que entienda que hay niños que serán felices resolviendo ecuaciones, y otros que cambiarán el mundo con una cámara o una idea loca. Y que todos ellos merecen el mismo respeto, la misma oportunidad, y el mismo acompañamiento.
Así que este episodio es para los que se sintieron tontos en el colegio. Para los que se perdieron en las fórmulas, para los que nunca brillaron con una medalla de honor, pero brillan hoy con luz propia. Para los que aún se están buscando. Y para quienes ya encontraron su camino lejos del tablero y el cuaderno cuadriculado.
Es hora de preguntarnos en serio: ¿la educación como la conocemos realmente prepara a las personas para vivir? ¿O solo las entrena para obedecer?
Y si sentimos que algo está mal, quizás sea porque algo está mal. No contigo. No con tus hijos. Con el sistema.
Y por eso, tenemos que hablarlo.