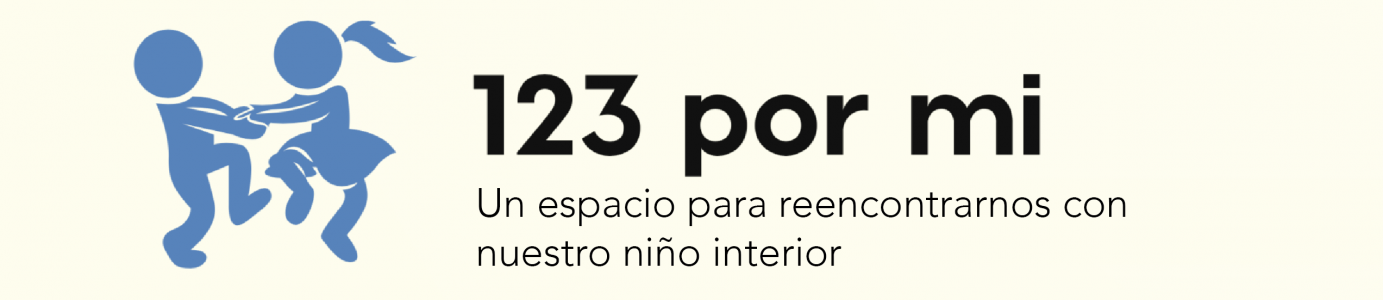La adultez temprana —más o menos entre los 21 y los 30 años— es esa etapa aterradora donde, en teoría, uno ya es adulto. Ya no hay excusa que valga: puedes votar, firmar contratos, adoptar un gato y hasta casarte… aunque aún no sepas freír un huevo sin quemarlo. Es el momento en que la vida real golpea la puerta y, spoiler alert: no trae galletas, trae cuentas por pagar.
Aquí ya no hablamos solo de independencia, sino de autonomía. Ya no se trata de “salir de la casa de los papás”, sino de sostenerse sin llorar (mucho) cuando llega el recibo del gas. La adultez temprana es como ese tutorial del videojuego que te da apenas las instrucciones básicas y de repente… ¡zas! te lanza al nivel más difícil sin previo aviso.
Desde Piaget, seguimos navegando las aguas de las operaciones formales, donde el pensamiento lógico y abstracto ya está consolidado. Pero ojo: una cosa es tener la capacidad de planear a largo plazo, y otra muy distinta es usarla. Es decir, puedes perfectamente analizar las consecuencias de tus actos… aunque igual elijas irte de viaje con la prima hippie en vez de ahorrar para el arriendo. Porque en esta etapa, la libertad es nueva, brillante y se siente infinita. Pero también viene con sus respectivos desafíos: tomar decisiones importantes, asumir compromisos reales y aprender que la adultez no es una línea recta, sino más bien una montaña rusa sin cinturón de seguridad.
Graduarse de la universidad es uno de esos momentos que se espera con ansias… hasta que llega. Porque sí, uno quiere terminar clases, dejar de hacer trabajos en grupo donde solo tú trabajas y celebrar con toga, birrete y mucha champaña. Pero cuando se acaba el festejo, comienza el vértigo: el «¿y ahora qué?». De pronto, el mundo laboral se vuelve real, con todas sus entrevistas incómodas, sus «te llamamos» que nunca llegan, y esa necesidad desesperada de parecer competente sin tener idea de qué significa ser adulto profesional. Tu hoja de vida empieza como un documento en blanco donde intentas llenar con palabras elegantes tus años de monitora, voluntaria o barista. ¿Poner que sabes usar Excel? Claro. ¿Hasta qué nivel? Nivel “sé abrirlo y no llorar”.
Buscar trabajo en esta etapa se convierte en un trabajo en sí. Cada aplicación es una montaña rusa emocional: desde la esperanza de haber encontrado el empleo soñado hasta el vacío de no recibir respuesta alguna. Las entrevistas se vuelven un ritual donde intentas parecer confiado sin sonar arrogante, demostrar experiencia sin haberla vivido y mostrar pasión sin que parezca desesperación. Hay días en que sientes que estás a punto de lograrlo, y otros donde el rechazo te hace cuestionar si deberías abrir una tienda de plantas o irte a vivir a una finca con gallinas.
A esto se suman las relaciones, que ya no son simplemente citas para ver películas. Ahora las cosas se ponen serias: hablar de futuro, de convivencia, de compatibilidades profundas como si lavan los platos después de comer o si duermen con ruido blanco. Presentar a tu pareja a la familia se convierte en todo un evento. Te preguntas si tu mamá será muy intensa, si tu papá hará chistes incómodos, si tu pareja entenderá la dinámica familiar sin huir. Conocer a los suegros, por su parte, es una mezcla de entrevista de trabajo y obra de teatro improvisada: buscas impresionar, pero sin parecer que estás actuando. Y si todo va bien, llega la conversación de los grandes temas: vivir juntos, casarse, tener un perro. O un hijo. O una lavadora compartida, que para muchos es más compromiso que el matrimonio.
Mientras el corazón navega sus propios dilemas, el cuerpo comienza a pasar factura. Aparece la primera cana, que a veces escondes y a veces muestras con orgullo como medalla de madurez. Un dolor de espalda después de dormir mal. Una emoción genuina por comprar sábanas de buena calidad. Empiezas a descubrir que la salud no es un chiste: que necesitas dormir bien, comer algo verde y que el metabolismo ya no es tan comprensivo como antes. Te emocionas cuando encuentras un dentista de confianza o cuando un análisis de sangre sale bien. Te conviertes, sin darte cuenta, en la persona que recomienda probióticos y compara precios de aspiradoras.
Vygotsky, siempre tan social, sigue teniendo razón: el aprendizaje no para, y el entorno social sigue moldeando tu forma de pensar. Solo que ahora ya no estás rodeado solo de compañeros de clase o profesores, sino de colegas, jefes, roommates que se comen tu comida, parejas que entran y salen de tu vida, y amigos que ya no ves diario pero siguen siendo faros en la tormenta. La “zona de desarrollo próximo” ahora puede incluir a tu terapeuta, tu jefe inspirador, ese amigo sabio que siempre tiene un mate y buenos consejos, o incluso el señor del minimercado que te recuerda comprar papel higiénico.
La adultez temprana también es ese espacio donde uno empieza a construir una identidad más sólida. Ya no todo es ensayo y error… aunque sí sigue habiendo bastante de eso. Es el momento de probar trabajos, mudanzas, ciudades, amistades, estilos de vida. Algunos caminos te harán sentir en casa; otros te enseñarán que esa no es tu ruta. Y ambos son valiosos. Empiezas a construir una red de apoyo elegida, personas que están ahí porque las eliges, no porque compartían pupitre en el colegio. Y también empiezas a reconciliarte con la idea de que no necesitas tener todo resuelto para seguir adelante.
La relación con los padres cambia también. Ya no son figuras que todo lo saben, sino humanos con sus propias crisis, dudas y aprendizajes. A veces los ayudas tú, a veces te siguen sosteniendo ellos. Se redefine ese vínculo con más distancia pero también con más honestidad. Y es ahí donde valoras lo que antes parecía básico: una llamada, una receta compartida, un abrazo que sabe a infancia.
Y claro, volvamos a la galleta. A esta edad, la crisis de la galleta toma nuevas formas. Ya no es por estar rota, ni por cuestionar su simbolismo profundo. Ahora el drama es más sofisticado: ¿compré las galletas orgánicas sin gluten por convicción o por presión social? ¿Vale la pena pagar el doble por una marca “artesanal” o debo resignarme a la marca genérica del supermercado? ¿Por qué no sé cocinar pero tengo una colección de galletas gourmet? ¿Y por qué, si compré galletas ayer, ya no quedan? (Spoiler: porque te las comiste en una sentada viendo series en modo existencial).
La adultez temprana es, en definitiva, una etapa de experimentación, contradicciones y descubrimientos constantes. Es ese momento en el que te das cuenta de que no hay una sola manera de ser adulto, y que equivocarse no solo es válido, sino necesario. Que el éxito no siempre viene en paquete premium, que las comparaciones en redes sociales no muestran toda la historia, y que a veces crecer es simplemente seguir andando… con galleta en mano.
Porque sí, las galletas se siguen rompiendo, se siguen terminando y a veces hasta se queman. Pero tú ya aprendiste a comprarlas, compartirlas y hasta hornearlas si hace falta. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un gran paso.