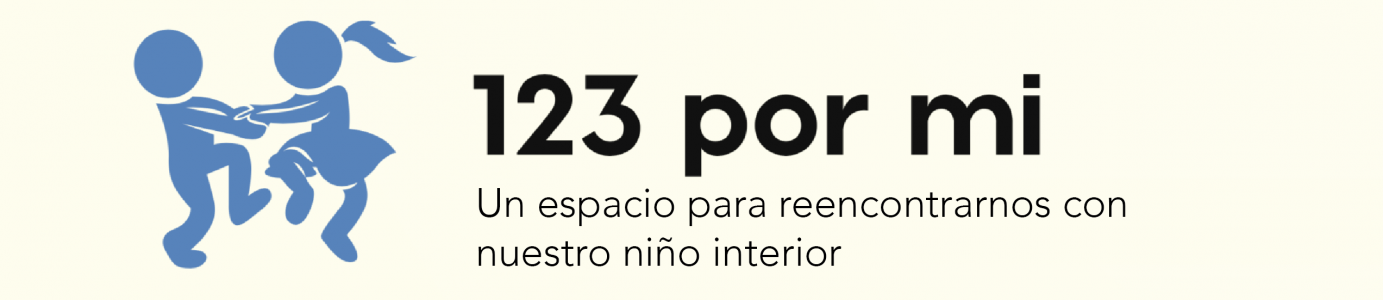La adolescencia tardía, esa etapa gloriosa que comienza más o menos entre los 17 y los 21 años (aunque a veces parece extenderse hasta los 30 dependiendo del caso), es un momento de grandes cambios, decisiones trascendentales, preguntas existenciales y, claro, crisis de identidad al por mayor. Es la fase en la que los hijos empiezan a vivir una especie de independencia con horario, donde ya pueden irse de casa… pero regresan a lavar ropa y pedir mercado. Ya no solo te contradicen por deporte, sino que además estudian carreras con nombres raros que tú ni sabías que existían como “¿Neurociencia computacional con enfoque en inteligencia artificial aplicada a la danza contemporánea?»
En esta etapa, los adolescentes ya no solo están explorando quiénes son, sino quiénes quieren ser en el mundo. Es el momento en que se enfrentan al temido y glorioso salto a la universidad, al trabajo o a ese misterioso limbo donde uno no sabe bien qué hacer con su vida, pero igual se apunta a todo. Aquí, los papás dejan de ser los súper héroes infalibles para convertirse en una especie de consultores emocionales: siempre disponibles, pero sin interferir demasiado… a menos que la cosa se ponga grave.
Desde la mirada de Piaget, esta etapa sigue dentro de las operaciones formales. Es decir, los adolescentes ya pueden pensar de manera abstracta, lógica, hipotética y crítica. Pueden construir teorías sobre el universo, debatir sobre política, cuestionar el sistema económico mundial… y olvidarse de sacar la basura. Porque sí, el desarrollo cognitivo avanza, pero la madurez en las responsabilidades del hogar sigue siendo selectiva.
Ahora bien, Vygotsky no se queda atrás. Para él, la interacción social sigue siendo el núcleo del aprendizaje, y aquí más que nunca, el grupo de pares se convierte en una influencia crucial. Los amigos no solo son compañeros de fiesta y desvelo, sino también espejos en los que los adolescentes se ven reflejados, referencias para definir su identidad y hasta brújulas morales (aunque a veces esas brújulas estén un poco desorientadas).
Y claro, también está el descubrimiento del mundo real: el transporte público en hora pico, el precio de los almuerzos que no vienen con juguito y sopa, y la angustia existencial de tener que escoger una carrera que «definirá su futuro» cuando todavía ni saben qué quieren comer ese dia. Es aquí donde surgen conversaciones inolvidables con frases como: «Mamá, estoy pensando en estudiar Filosofía, abrir un café en Islandia o quizás dedicarme al arte performativo. ¿Qué opinas?»
En esta etapa también aparecen los riesgos y tentaciones del mundo adulto: las adicciones, las malas influencias, las decisiones impulsivas y las amistades que a veces son más peligrosas que útiles. Por eso, el rol de los padres es más sutil pero no menos importante. Recuerden que se trata de estar presentes sin invadir, de ofrecer guía sin imponer, y de tener la sabiduría para distinguir cuándo intervenir y cuándo dejar que los hijos aprendan por sí mismos… incluso si eso significa verlos cometer errores dolorosos con la esperanza de que cada tropiezo se convierta en aprendizaje.
Pero no todo es caos. Esta etapa también es profundamente hermosa. Es cuando ves a tu hijo o hija empezar a brillar con luz propia, tomar decisiones valientes, encontrar pasiones genuinas y construir relaciones que los nutren. Es una fase en la que la conversación cambia: ya no es solo sobre deberes escolares, sino sobre el sentido de la vida, la justicia social, el amor, la espiritualidad, los sueños. De repente, ese niño que lloraba porque se le partió la galleta ahora puede tener una conversación contigo sobre los sistemas de poder, las crisis climáticas o cómo curar un corazón roto.
Y hablando de la galleta… en esta etapa, la crisis de la galleta rota se transforma. Ya no se trata de dos mitades desiguales, sino de cuestionar si la galleta en sí representa algo más: ¿era esa galleta lo que realmente quería? ¿Me define el tipo de galleta que elijo? ¿Por qué siempre elijo galletas que se rompen? ¿Debería dejar de comer galletas y empezar una dieta más consciente? Y tú, como adulto, solo puedes ofrecer una sonrisa, tal vez un abrazo, y recordarles que está bien no tener todas las respuestas. Que a veces, la galleta rota también sabe bien… y que en la vida, igual que con las galletas, lo importante no es la forma, sino el sabor que dejan.
Porque crecer no es dejar de romper galletas, sino aprender a disfrutarlas incluso cuando no son perfectas. Y acompañarlos en ese proceso, aunque sea desde la distancia, sigue siendo una de las formas más grandes de amor.