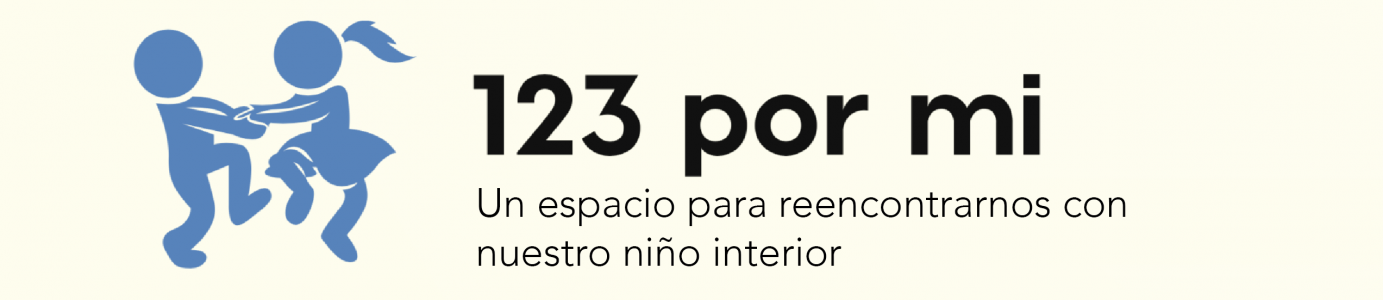El Mago de Oz parece, a simple vista, una historia de brujas, tornados, espantapájaros y un perrito muy comprometido con la trama. Pero cuando lo miramos con ojos de psicología infantil (esos que se ponen cuando uno se agacha para ver el mundo desde un metro veinte), el libro de L. Frank Baum se transforma en un mapa emocional, en un cuento iniciático, en una gran metáfora sobre crecer y descubrir quién eres.
Para un niño o una niña, el tornado no es solo viento y caos: es el símbolo de esos momentos en que el mundo se pone patas arriba. Un cambio de casa, el nacimiento de un hermano, el primer día en un colegio nuevo… ¡zas! Tornado. Todo se mueve, todo da vueltas y de pronto ya no estás en Kansas. Estás en un lugar extraño donde las reglas son nuevas, la gente canta demasiado y los zapatos te los dan sin preguntar talla. Bienvenido a Oz.
Y es que, a lo tonto, Dorothy no solo aterriza en otro mundo. Aterriza en la metáfora más grande de la infancia: ese lugar donde todo es posible, pero donde también hay que aprender a tomar decisiones, a confiar en otros, a enfrentarse a miedos y, sobre todo, a descubrir que uno tiene más fuerza de la que creía.
El viaje por el camino de baldosas amarillas es, en realidad, un viaje hacia adentro. Y eso los niños lo captan mejor que nadie. A cada paso, Dorothy se encuentra con personajes que dicen necesitar algo: un cerebro, un corazón, valor. ¿Y qué hacen los niños al ver esto? Se identifican. Porque ellos también están construyendo sus ideas, sus emociones, su autoestima. Están preguntándose si son lo suficientemente listos, si lo que sienten está bien, si tendrán el coraje para ser ellos mismos en un mundo que muchas veces les exige ser otra cosa.
El Espantapájaros cree que necesita un cerebro, pero es el más creativo del grupo. El Hombre de Hojalata cree no tener corazón, pero es el más sensible y solidario. El León se siente cobarde, pero cuando hay que rugir, ruge con todo. Y Dorothy… bueno, Dorothy solo quiere volver a casa. Pero en el fondo, también está aprendiendo que la casa no es solo un lugar físico, sino ese lugar dentro de ti donde te sientes a salvo.
Y aquí está lo más bonito: los niños entienden que ya tienen lo que creen que les falta. Que a veces solo necesitan que alguien les acompañe en el camino, les escuche sin juzgar y les diga “tú puedes” sin ponerlo en una camiseta motivacional.
Además, El Mago de Oz no tiene miedo de hablar de lo que asusta. Hay brujas malas, monos voladores, engaños, momentos en los que todo parece perdido. Y eso también es importante. Porque la infancia no es solo arcoíris (aunque haya uno muy famoso en esta historia). Es también frustración, miedo, enojo, confusión. Y cuando un cuento los incluye sin suavizarlos en exceso, les da a los niños herramientas para nombrarlos y atravesarlos.
Por eso, cuando al final se revela que el Mago no es tan mago, sino un señor con buen manejo de efectos especiales, los niños no se decepcionan: se empoderan. Descubren que muchas veces las respuestas no están en una figura grandiosa, sino en ellos mismos. Que la magia no siempre viene de afuera, sino que se construye con pasos, amigos y zapatos bien puestos.
Y claro, esos zapatos. Esos zapatos brillantes que no solo sirven para caminar, sino para recordarles que a veces lo que buscamos afuera ya lo llevamos puesto. Que el poder de volver a casa, de encontrarse, de ser, siempre estuvo ahí. Solo había que hacer clic.
Así que la próxima vez que un niño lea El Mago de Oz, no le digas que es solo un cuento de aventuras. Es un mapa emocional, una invitación a conocerse, un espejo con brillos. Y mientras recorre ese camino amarillo, aunque tropiece, aunque tenga miedo, aunque dude… está creciendo. Está encontrando su propio Kansas, con todo y su Toto.