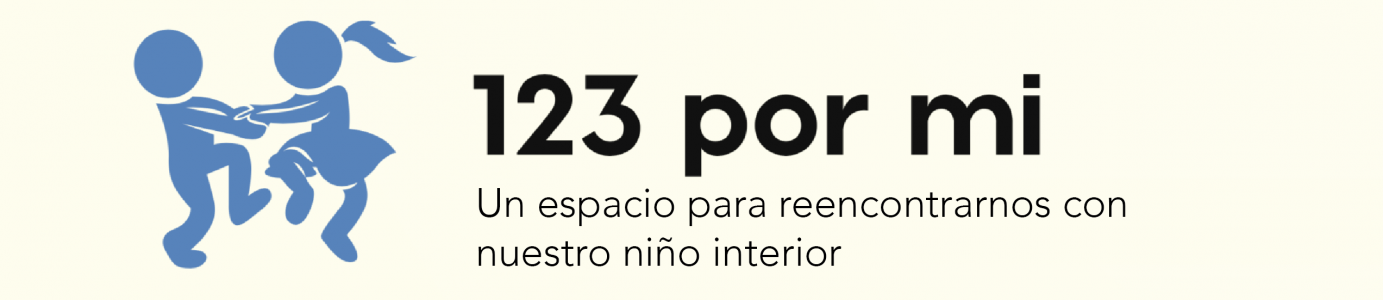Si la infancia tuviera una lista de experiencias inevitables, la frustración escolar estaría en el top 5, junto con las rodillas raspadas y las peleas por quién juega primero con el balón. Desde pequeños nos enseñan que las notas son el reflejo de nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y, para algunos padres, incluso nuestro valor como personas. No importa si has aprendido algo valioso en el proceso, si el resultado no es un 10 (o un A+ para los más internacionalizados), lo primero que escuchas es: «¿Por qué no sacaste más?»
El problema no es solo la exigencia académica, sino la imposición de la perfección como única meta válida. Crecemos con la idea de que equivocarse es fracasar, que todo lo que no sea «excelente» es insuficiente y que, si te esfuerzas lo suficiente, deberías poder hacerlo todo bien, siempre. Spoiler: esto no es cierto. Y, sin embargo, aquí estamos, viendo a niños y adolescentes angustiados porque un 8 en matemáticas los hace sentir menos capaces que Einstein o porque un comentario rojo en su ensayo parece un juicio a su existencia misma.
El perfeccionismo no es solo una cuestión de querer mejorar; es el miedo constante a decepcionar, a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas de unos padres que, aunque tienen buenas intenciones, a veces olvidan que sus hijos no son robots programados para el éxito automático. Frases como «tienes que ser el mejor», «siempre puedes hacerlo mejor» o «¿por qué no eres como tu primo que siempre saca 10?» se clavan como dardos en la autoestima de los niños, dejando una marca difícil de borrar.
Pero aquí está la gran ironía: el aprendizaje real no ocurre en la perfección, sino en los errores. La frustración de no lograr algo a la primera no es un fracaso, es parte del proceso. Y, sin embargo, muchos niños crecen sin permiso para equivocarse. No porque no quieran hacerlo bien, sino porque sienten que su valor depende de ello. Como resultado, el miedo al error se convierte en parálisis, la ansiedad reemplaza la curiosidad y el colegio deja de ser un lugar para aprender y se convierte en un campo de batalla donde la única meta es ganar (o, en este caso, sacar la mejor nota).
Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos para evitar que la frustración escolar se convierta en una sombra permanente? Primero, cambiar el discurso. En lugar de preguntar «¿Por qué no sacaste más?», podemos preguntar «¿Cómo te sentiste con lo que aprendiste?». En lugar de exigir la perfección, podemos valorar el esfuerzo y el progreso. Y, sobre todo, en lugar de hacer de las notas el centro de la vida escolar, podemos recordarles a los niños que son mucho más que un número en un boletín. También es importante fomentar un ambiente en el que se celebre el aprendizaje en sí mismo, en el que la curiosidad tenga más peso que la memorización y en el que se valore la creatividad y la capacidad de resolver problemas más allá de una calificación numérica.
Porque al final del día, lo que realmente queremos no es que saquen 10 en todas las materias, sino que crezcan con la confianza de que equivocarse está bien, que siempre pueden mejorar sin sentirse insuficientes y que su valor no depende de una calificación, sino de lo que son como personas. Si logramos que los niños asocien el aprendizaje con el crecimiento personal en lugar de con el miedo al error, les estaremos dando una herramienta invaluable para la vida. Y si alguna vez dudas sobre si estás exigiendo demasiado, recuerda esto: lo importante no es criar niños perfectos, sino niños felices, curiosos y seguros de sí mismos. Porque la verdadera excelencia no está en la nota final, sino en el amor por aprender sin miedo a fallar y en la capacidad de enfrentar desafíos con resiliencia y confianza en sí mismos.